Antigua luz
En su nueva novela, «Antigua luz» (Alfaguara, 2012) Banville lleva hasta el límite su idea del pasado como «invención»
Y ningún terreno más fértil, más propicio, para calibrar la certeza de esa idea que el recuerdo del primer amor, el amor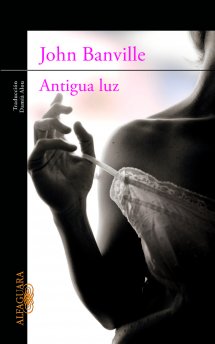 adolescente, esa «feliz angustia» que lo altera todo, esa idealización suprema que convierte al objeto amoroso, de carne y hueso, en una diosa a la que se venera sin ninguna restricción.
adolescente, esa «feliz angustia» que lo altera todo, esa idealización suprema que convierte al objeto amoroso, de carne y hueso, en una diosa a la que se venera sin ninguna restricción.
Ese es el amor que Alex Clave, un viejo actor ya septuagenario, evoca en «Antigua luz». Un amor sin duda singular, pues el joven Clave, de apenas quince años, se enamoró entonces de la señora Gray, la madre de Billy, su mejor amigo. En un cálido verano irlandés de hace medio siglo, Alex y su amante, de 35 años, vivieron una tórrida relación, marcada por los encuentros ocultos, la demanda incesante de sexo, la tiranía de la posesión y el temor a ser descubiertos. Pero desde el principio sabemos, intuimos, sospechamos -pues el narrador nos va dando incesantes pistas, como un Pulgarcito que deja sus migas- que Alex Clave, que tal vez como actor -ya retirado- puede que fuese un memorializador fiable de los textos y las vidas ajenas, como narrador de su propia vida -y más a 50 años vista de los hechos- es un relator más bien incierto, dudoso, voluble, atrapado en todas las añagazas de la memoria, que no vacila en dar firmeza y creencia a recuerdos más que dudosos, imprecisos, imposibles… Si el amor adolescente por una Venus adulta y deseable ya entraña una idealización muy intensa, la reconstrucción que hace la memoria de ella, tras los abismos del tiempo, entra ya en la categoría de la «invención del pasado». Sólo que de ello Alex Clave sólo será consciente al final de la novela, cuando su «invención» sea contradicha por un testimonio que la desfigura y la enmarca, poniendo violentamente al desnudo la irrealidad de esa construcción aparentemente sólida que es una «identidad» sostenida en un relato, tenido por cierto, por real, pero en gran medida falso, inventado.
Pero el amor de Alex por la señora Gray no es la única trama que fluye en «Antigua luz», una novela que tiene vasos comunicantes muy intensos y directos con otras dos obras anteriores de Banville: «Eclipse» (2000) e «Imposturas» (2003). De hecho, Alex Clave es el mismo actor al que ya vimos en «Eclipse» narrar su propio colapso vital y tratar de reconstruir, en su retino familiar, el hilo de una vida truncada, más que por el fracaso profesional, por el rumbo ingobernable que ha tomado su relación con las dos mujeres esenciales de su vida: su esposa Lydia y su hija Cash, aquejada de una imprecisa enfermedad mental y a la que la une un difuminado trauma incestuoso. En «Imposturas», Cash es la joven que convoca en Turín al impostor Axel Vander, un famoso deconstruccionista posmoderno, asentado en California, que esconde un turbio pasado de simpatías nazis, y con el que acaba tejiendo una extraña e impetuosa relación, que finaliza con el suicidio de ella, arrojándose desde la torre de una iglesia sobre las rocas de un acantilado junto al mar.
En «Antigua luz», un perverso y juguetón Banville riza el rizo, y hace que Alex Clave, ya retirado e inmerso en las fantasías de su amor adolescente, sea de pronto invitado a rodar una película ¡sobre la vida de Axel Vander! Mr. Clave, que ignora la relación que su hija tuvo con Vander antes de su suicidio, diez años después de aquel trágico suceso va a caminar toda la novela por el filo del precipicio de una verdad que ansía conocer, pero que aún no logra establecer. En el curso del rodaje de la película, Clave va a trabar relación con una joven actriz, una estrella de cine, que vive el trauma de la reciente muerte de su padre, y que intenta suicidarse -sin conseguirlo- en el curso mismo del rodaje. Llevando el juego de espejos y simetrías y trampas hasta el final, Banville hace que su narrador, Alex Clave, lleve a la joven actriz al escenario mismo de la muerte de su hija, en un intento ciego, desesperado, inútil y tortuoso por alcanzar una verdad que se le escapa, pero que está a punto de tocar con los dedos.
Novela intensa y apasionada, «Antigua luz», como todas las de Banville, teje un nudo a nuestro alrededor, no sólo por lo atractivo de sus tramas, o por sus sugerentes ideas, sino ante todo por el poderío de su estilo y la belleza y precisión de su lenguaje. Maestro de maestros en la escritura de nuestros días, Banville es un escultor de la prosa, alguien que talla una a una las frases de su texto, con una delicadeza, concisión, verdadera originalidad y contenido lirismo, únicos en la literatura de hoy. Una vez más, en esta novela Banville es fiel a su singular divisa como escritor: «La frase es el mayor invento del hombre». Hilando una frase con otra, tallándolas con exquisita perfección, la narrativa de Banville acaba adquiriendo un destello deslumbrante. E iluminados por ese destello, por esa luz incierta, antigua, vamos asistiendo a esa tarea infinita de Penélope que es la reconstrucción narrativa del mundo, en fin , la literatura.
