En la orilla
La crítica ha sido unánime a la hora de definir «En la orilla», de Rafael Chirbes, como la gran novela española sobre la crisis. ¿Pero lo es?
Tras la escritura, poderosa y esclarecedora, de «Crematorio», parecía lógico, casi obligado, incluso obvio, que aquel 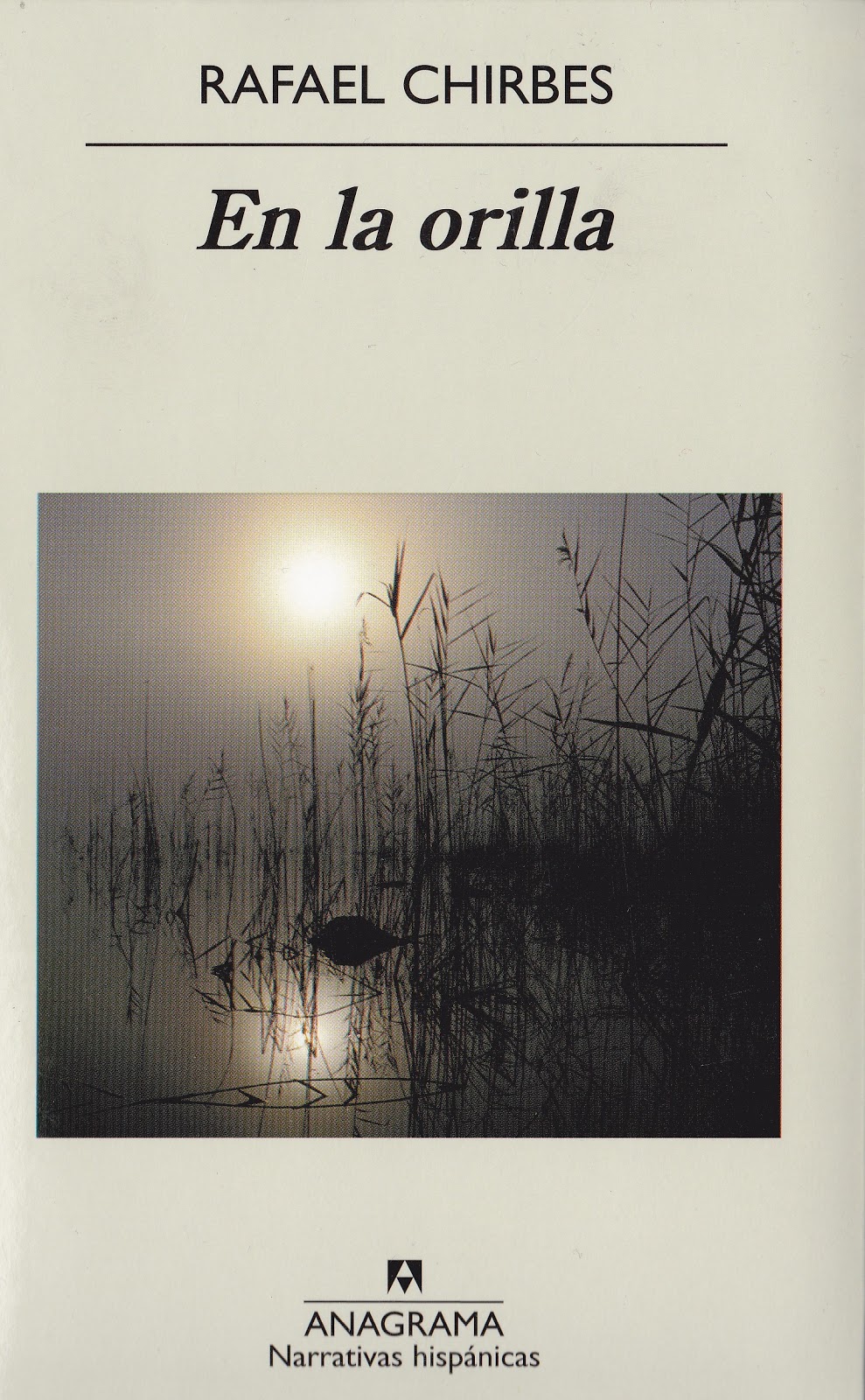 retrato implacable de la España, delirante y delictiva, de la burbuja inmobiliaria, debía de prolongarse, tras el pinchazo de esa burbuja y el violento estallido de la crisis, con un segundo retrato, igualmente memorable, de esa otra (pero la misma) España, devastada y hecha jirones, en la que chapoteamos ya desde hace un lustro. Sí, de aquellos polvos, estos lodos… , pensamos todos, y piensa Chirbes.
retrato implacable de la España, delirante y delictiva, de la burbuja inmobiliaria, debía de prolongarse, tras el pinchazo de esa burbuja y el violento estallido de la crisis, con un segundo retrato, igualmente memorable, de esa otra (pero la misma) España, devastada y hecha jirones, en la que chapoteamos ya desde hace un lustro. Sí, de aquellos polvos, estos lodos… , pensamos todos, y piensa Chirbes.
Y nunca mejor dicho, porque el lodazal de un pantano cenagoso a orillas del mar es el preciso y acertado escenario donde se inicia y termina «En la orilla» (Anagrama, 2013), esa segunda parte y conclusión de «Crematorio», con la que Chirbes ha levantado su tremendo díptico sobre la España del presente, un díptico que no aspira sólo a ser un fiel reflejo de la realidad, sino también una reflexión (o el estímulo para una reflexión) sobre la hecatombe económica, social, política, cultural, ética y estética de un país, encaramado a una montaña rusa (o incluso mejor, subido a los lomos de un tigre salvaje), que tras el subidón de adrenalina provocado por un súbito enriquecimiento, cae después por el precipicio de una bancarrota en picado. Chirbes, como Stendhal, «pone el espejo en el camino» para reflejar esa caída; pero su mirada (lo que ve, lo que cuenta) no es sólo un reflejo pasivo, al contrario: más que de realismo yo creo que en el caso de Chirbes conviene hablar de «materialismo», de una mirada estrictamente materialista y despojada de cualquier halo de idealismo, una mirada que penetra en cada aspecto de la realidad con una fuerza animal, sin dejarse seducir ni despistar por ningún oropel, sin aceptar ningún eufemismo ni tender velo alguno que tamice los aspectos más crudos de las cosas, sin rehuir o escabullirse ante los detalles más escabrosos, y aún horribles, de la debacle individual y colectiva.
Un materialismo crudo y duro, sin concesiones, domina el relato de «En la orilla», que, como en «Crematorio», está construido a base de un conjunto de voces que, torrencialmente, vuelcan sobre el lector todo el material, repleto de impurezas, que generan unas conciencias colocadas al límite de sí mismas, al borde de un precipicio, impulsadas por la necesidad de entender y explicarse qué está ocurriendo y porqué, cómo se ha derrumbado este castillo de naipes, y con él, cómo se han roto tantos sueños y mutilado tantas esperanzas, tantas ilusiones. ¿Cómo es que tantas vidas, que se las prometían tan felices, han sido llevadas tan súbitamente a las orillas de la desesperación? ¿Cómo explicar este desastre?
La aparición de un misterioso cadáver descompuesto en el pantano de Olba da origen a la narración y flota durante 400 páginas sobre la textura de un relato que debe dar cuenta de este enigma. Pero más que de un misterio, se trata de una develación. El protagonista, Esteban, es un septuagenario que acaba de cerrar su empresa de carpintería y de despedir a todos los trabajadores, porque ha ido a la quiebra absoluta y total, no sólo de su negocio de madera, sino de todos sus bienes, los suyos y los de su familia, por haberse involucrado con un constructor, que también ha ido a la quiebra y se ha fugado. Pero además de la ruina económica, Esteban tiene que afrontar otras realidades igualmente ruinosas: cuidar de su padre nonagenario, enfermo en fase terminal, que ya ni habla ni reconoce a nadie; enfrentar los reproches, mudos o explícitos, de sus empleados, para los que ahora es un verdugo , pese a que él se sigue viendo más bien como una víctima; capear la degradación social del arruinado, que aún intenta patéticamente disimular ante sus «amigos» su verdadera realidad; ajustar cuentas con un pasado que ha dejado muchas heridas sin curar: no ser querido ni querer a su padre, y sin embargo estar siempre esclavizado a él, malas relaciones con los otros hermanos, un amor perdido en el pasado que acabó siendo la esposa de un amigo; e, incluso, más allá, las cenizas siempre humeantes, nunca apagadas, de la guerra civil, de la que su padre fue un perdedor y un represaliado… Todo el pasado se vuelca como un torrente para componer el cuadro deslabazado de una vida tatuada de insatisfacciones, renuncias, derrotas, y una falsa apariencia de normalidad, que ahora, al final, con la ruina, se derrumba por completo. Y en ese camino se van desbrozando todos los mecanismos de degradación que han acabado permitiendo a unos pocos adueñarse de casi todo, a costa de empujar a los demás al abismo. Chirbes es implacable a la hora de reconstruir los vericuetos y los valores que han permitido que se cree ese coto cerrado de vencedores a costa de llevar a todos los demás a una derrota inapelable. Y cómo esos valores han permeado una sociedad narcotizada de golpe por el culto al dinero, el éxito fácil, y los vicios al alcance de todos: las putas, las drogas, etc. Al hacer el repaso de una vida, desde ese agónico punto final, el protagonista de Chirbes, que no es más que otro moderno «hombre sin atributos», sin nada excepcional, incapaz de tomar el destino de su vida en sus propias manos, no puede ya contemplar la realidad sino desde ese metafórico pantano de aguas pestilentes, ponzoñosas, en el que, desde siempre, se han enterrado todos los desechos de una sociedad, de unos seres, que no han hecho otra cosa que ir hundiéndose cada vez más en su fango tóxico. Historia y naturaleza se funden en ese espacio cenagoso, en cuyos lodos están enterrados y legibles aún los testimonios de tantos crímenes, tantas mentiras, tantos engaños, depósito involuntario y fétido donde se acumula un pasado que emponzoña aún el presente. Chirbes no cree que la debacle del presente sea sólo hija de la voracidad y codicia alimentadas por el reciente pelotazo, sino que tiene raíces más profundas, más vastas, ramificaciones que es preciso ir a buscar más lejos, más hondas.
El problema es que, en todo este periplo, Chirbes se deja llevar en exceso por el voluntarismo, y no ciñe con precisión los límites exactos que convendría dar al relato para que éste funcionase como un mecanismo de relojería, preciso y exacto. Incurre en enumeraciones y reiteraciones tediosas, que más que profundizar en las obsesiones del protagonista, las replica y reitera sin que obtengamos beneficio alguno. El lenguaje, a veces excesivamente henchido, se demora en su afán de exhaustividad, incurriendo en un «exceso de información» que no añade nada importante, pero sí sabotea en cierto modo el curso de la narración. Chirbes intenta meter demasiadas cosas y amenaza a su propia novela con el riesgo del cajón desastre. Y todo eso acaba empalideciendo los logros de una historia que, pese a ello, funciona como un poderoso trallazo en la conciencia del lector. Un trallazo que tendría mucho mayor impacto si Chirbes se hubiera preocupado más de que su torrente narrativo no arrastrara un exceso de materiales innecesarios, y que su potente realismo fuese mucho más depurado. Eso no sólo no mellaría el filo de la novela, sino que lo haría, a mi juicio, más penetrante y decisivo.