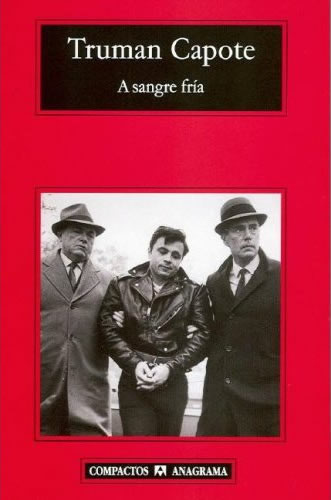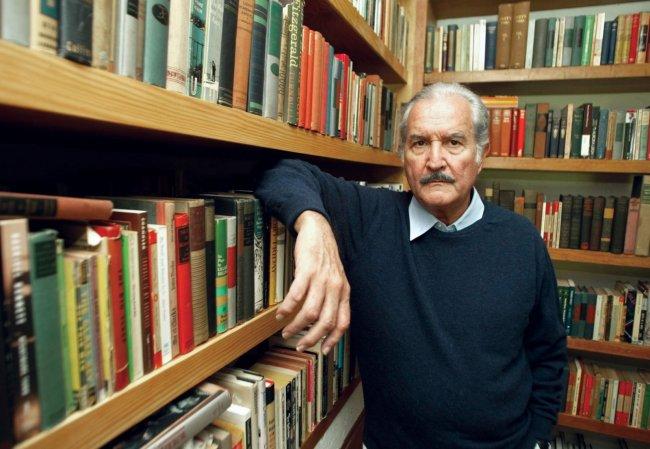Corre, Conejo
La leyenda del hombre que sale un día de casa a «comprar tabaco» y ya no vuelve se fraguó en esta novela de John Updike
Editorial Tusquets está publicando, en su colección Fábula, la «Biblioteca John Updike», dedicada al gran escritor norteamericano fallecido el 27 de enero de 2009. Y la ha iniciado con la que fue su primera obra emblemática y de éxito y, a la vez, la puesta en escena del que sería el personaje central de su narrativa: Harry «Conejo» Angstrom, cuyas peripecias seguiría a lo largo de cuatro décadas en una «saga» que acabaría por convertirse en una de las radiografías más ácidas y lúcidas del desconcierto y la inconsistencia vital y moral del «americano medio»: en «Corre, Conejo» (1960) John Updike pone en marcha a su personaje … y lo echa a correr.
norteamericano fallecido el 27 de enero de 2009. Y la ha iniciado con la que fue su primera obra emblemática y de éxito y, a la vez, la puesta en escena del que sería el personaje central de su narrativa: Harry «Conejo» Angstrom, cuyas peripecias seguiría a lo largo de cuatro décadas en una «saga» que acabaría por convertirse en una de las radiografías más ácidas y lúcidas del desconcierto y la inconsistencia vital y moral del «americano medio»: en «Corre, Conejo» (1960) John Updike pone en marcha a su personaje … y lo echa a correr.
Parece ya muy antigua la fábula del hombre que sale un día de casa a buscar tabaco y decide no volver. Pero, al menos en el campo literario, esa leyenda se remonta tan sólo a 1960, año en que John Updike pone en liza a su inefable “Conejo”.
Harry “Conejo” Angstrom ha sido en su juventud un as del baloncesto en el colegio, reconocido, mimado y aplaudido por todos, pero ahora, con 26 años, las cosas han cambiado. Su vida se ha vuelto completamente gris. Trabaja como un modesto vendedor de “MagiPeels”, un artilugio culinario que sirve para pelar patatas y verduras. Y su vida doméstica no mejora las cosas: tiene un hijo de tres años y espera otro, pero las relaciones con su mujer han perdido el discreto encanto de antaño, todo son recriminaciones mutuas y la convivencia es un infierno. Su vida está vacía, pero el recuerdo del pasado sigue alimentando inconscientemente en su interior el anhelo, intangible e irreflexivo, de “otra vida” distinta, mejor.
Un día como otro cualquiera vuelve a casa. Su mujer está bebiendo su enésimo cóctel sentada frente al televisor. La casa está desordenada y sucia. El niño está en la casa de la madre de él. El coche en la puerta de la casa de la madre de ella; las dos han pasado la tarde de compras en la ciudad. Ella (pese a estar embarazada) se ha comprado un bonito bañador. Y luego estaba muy cansada y… La pelota que todo este “desorden” crea en la mente de Harry da pie a otro capítulo diario de recriminaciones interminables… que le producen un nudo angustioso en el estómago y la convicción fulminante de que “está atrapado en una trampa”.
No hay una deliberación consciente ni una decisión explícita. Pero cuando al final sale de casa a buscar el coche, recoger el niño y comprar tabaco… lo hace para no volver. Huye sin saber muy bien que está huyendo. Echa a correr… pero no sabe adónde va. Inicia un camino sin rumbo, que va a acabar poniendo en evidencia, ante todo, su inconsistencia y su desconcierto, su incapacidad de levantar unos cimientos sólidos a una existencia que carece de todo anclaje de fuste. Conejo ya no tiene convicciones, sólo recuerdos. No cree ni descree nada. Sólo intuye que “merece una vida mejor”, pero es incapaz de ir a buscarla, no sabe ni en qué consiste ni cómo se logra, está a merced de lo que ocurre. Y los acontecimientos lo llevan, como vientos cambiantes, a juntarse con Ruth (una semiprostituta), a abandonarla y volver con su esposa cuando nace su hija, a abandonar otra vez a ésta, a volver con ella cuando muere accidentalmente el bebé, a salir corriendo el día del entierro para volver con Ruth, y a acabar huyendo también de ésta cuando descubre que está embarazada de él. Corre, Conejo, corre…
Updike elabora una meticulosa y certera radiografía de la inconsistencia y el desconcierto vital y moral del “americano medio” cuando la instauración, a finales de los años cincuenta, de la “sociedad de consumo” va a provocar alteraciones sustanciales en el universo de los valores y en el conjunto de las instituciones sociales del país, empezando por la familia.
El peso del “sueño americano”, inalcanzable para la mayoría, y la emergencia incontenible de las pulsiones sexuales, colaboran asimismo a romper los “moldes” antiguos, dejando a la gente sin asideros y suscitando una fuga permanente y sin final.
Con una prosa abigarrada, densa, detallista y prolija, Updike penetra, sin aspavientos, en la urdimbre moral y real de una “nueva” clase de americanos que, antes que enfrentarse al mundo o a sí mismos, y en pleno declive del sistema patriarcal, prefieren salir huyendo. Corre, Conejo, corre…