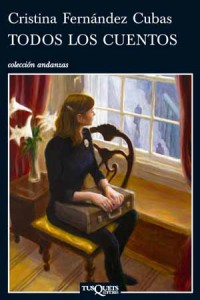Lo más «cool»
«Las Teorías Salvajes», de Pola Oloixarac, es una novela «fresca» pero no «light», de moda pero no «a la moda», la voz de una nueva generación que empieza a modelar y leer el mundo a su manera
Avalada por el éxito de ventas y crítica en Argentina; respaldada por escritores de la talla de Ricardo Piglia o Mario Bellatin; con el aura de algo realmente nuevo, fresco, verdaderamente «cool», «Las Teorías Salvajes» de Pola Oloixarac (Buenos Aires, 1977) ha tenido una ambivalente recepción en España. Primero, mucho ruido. Críticas, entrevistas, reseñas positivas, alguna suspicacia (no sólo aquí, también en Argentina se ha dicho que el principal argumento a favor de la novela es el imponente físico de su autora)… Todo ello llevó a que en un suspiro se agotara la primera edición y saliera a la calle una segunda. Pero, pasado este impacto inicial, riguroso silencio, preámbulo del olvido. La novela no ha traspasado un cierto círculo de entendidos. La novela presenta evidentes dificultades de lectura. La novela parece un erizo abandonado en mitad del camino: no hay por donde cogerla sin pincharse. La novela exige una actitud y unos recursos que muchos lectores ya no tienen: recursos que muchos han perdido tras tantos años de literatura fácil y adicción a los bestseller. Y Pola, desde luego, no lo pone fácil.
Con acierto señala un bloguero que «de cada tres páginas, una me divierte, la otra me sorprende y la tercera me deja fuera de juego». ¿Merece la pena involucrarse en una lectura que cada tres páginas te deja KO, tirado en la lona, con la mente confundida y sin apenas oxígeno?
Sí, merece la pena. Sobre todo para un lector que tenga curiosidad por asomarse al zeitgeist (al «espíritu de los tiempos») de hoy en día, de las nuevas generaciones; y para quien tenga el valor de afrontar cómo se ve y cómo se juzgan desde ese nuevo zeitgeist ciertos fragmentos del pasado, ciertas generaciones anteriores: especialmente, aquella de los años setenta, imbuida de ilusiones revolucionarias que acabaron anegadas en una orgía de sangre.
Algo desde el propio título del libro -aunque sea la mera reiteración de la palabra «salvajes»- parece remitirnos y evocar a Bolaño. Pero, en realidad, los personajes que Pola pone en acción tendríamos que considerarlos como los hijos de unos «detectives salvajes» que sobrevivieron milagrosamente al naufragio (a uno de los infinitos naufragios de los setenta y ochenta), encontraron un cierto acomodo social sin renunciar a sus convicciones (o a la apariencia de sus convicciones), lo que les llevó a educar a sus vástagos con unos evanescentes criterios de permisividad absoluta.  A mediados de los noventa, esos vástagos son ya veinteañeros autónomos… y Pola los recoge y cocina en su propia salsa, componiendo un puzzle, o un collage, que el lector tiene que ir armando e interpretando con agilidad, inteligencia, destreza y sin miedo.
A mediados de los noventa, esos vástagos son ya veinteañeros autónomos… y Pola los recoge y cocina en su propia salsa, componiendo un puzzle, o un collage, que el lector tiene que ir armando e interpretando con agilidad, inteligencia, destreza y sin miedo.
Por la novela discurren varias historias simultáneas. Una comienza en Africa occidental en 1917 y tiene tres «hitos», enhebrados por la búsqueda de una teoría que dé cuenta del hecho civilizatorio desde sus mismas raíces: eso es lo que lleva al antropólogo holandés Van Vliert a desaparecer en la selva africana en 1917; lo que 50 años después despierta la fiebre insomne de un psiquiatra argentino, que luego se convertirá en profesor de la Facultad de Filosofía de Buenos Aires; y lo que 80 años más tarde conectará con las intuiciones de una estudiante de esa facultad -y narradora de la novela-, que aspira a darle una nueva vida actual a esa teoría de «las transmisiones yoicas», en la que las estrategias de la guerra y la seducción se solapan. Paralelamente a esta hebra, discurren otras historias: la de una pareja de «nerds» bonaerenses, entrañables y estravagantes, que acaban fabricando un videojuego sobre la guerra sucia argentina y hackeando google; la de una militante revolucionaria de los setenta que escribía cartas a Mao…
«Las Teorías Salvajes» es una comedia filosófica divertida y amarga a la vez, el retrato implacable de una generación que se intoxicó de mitos (y que los sigue alimentando, aunque sea desde el sofá), un puzzle sobre el estado del mundo en la época de la posmodernidad «madura» e internet, una guillotina políticamente incorrecta que siega la cabeza de multitud de imposturas… Pero, ante todo, es una novela que intenta situarse en la estela de la concepción borgiana de la literatura: aquella que la piensa, primordialmente, como una forma de conocimiento.
Hay que reconocer que, frente a la novela de Pola, los intentos de los «nocillistas» españoles de conectarnos con un cierto zeitgeist actual, empiezan a oler un tanto a naftalina.