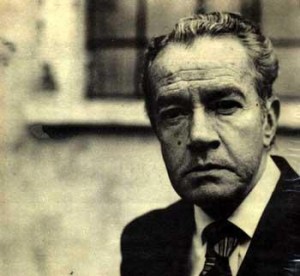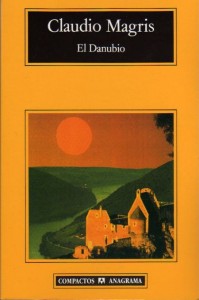Vila-Matas: «Aire de Dylan»
«Aire de Dylan», la última novela de Vila-Matas, no es ni un vuelco en su narrativa ni una
mera defensa de su “extraña forma de literatura”
El lector familiarizado con la obra de Vila-Matas suele experimentar una doble reacción al contacto con “Aire de Dylan”. La primera es que le basta con leer dos o tres párrafos, apenas la primera página, para saber que ya “está en casa”. No hay duda. No hay error posible. Ni el mejor imitador podría conseguirlo. Estamos en el mundo de Vila-Matas: un mundo literario propio, singular, extravagante, extrañamente profundo; ante una forma de narrar, de fabular, inequívocamente suya, que de vez en cuando recibe elogios desmesurados como éste: “Las novelas de Vila-Matas están en el punto más avanzado en que se encuentra la novela” (Ricardo Piglia); pero al que, últimamente, una o varias ramas de las generaciones literarias más jóvenes, le han dado algún que otro palo, por “anticuado” y por “repetitivo”. Y quizá cabe aquí recordar también que la crítica nacional más carpetovetónica siempre lo ha tenido por un escritor de “juguetes posmodernos” sin consistencia alguna, por un autor sin “poder narrativo”, incapaz de construir una historia (una historia “tradicional”, al modo de nuestro secular realismo), por lo que tenía que recurrir a hilvanar o reproducir citas de cierto relieve, intentando ganar peso con el fulgor ajeno, pero no logrando más que una metaliteratura libresca, sin emoción y, lo peor, sin trama.
La primera es que le basta con leer dos o tres párrafos, apenas la primera página, para saber que ya “está en casa”. No hay duda. No hay error posible. Ni el mejor imitador podría conseguirlo. Estamos en el mundo de Vila-Matas: un mundo literario propio, singular, extravagante, extrañamente profundo; ante una forma de narrar, de fabular, inequívocamente suya, que de vez en cuando recibe elogios desmesurados como éste: “Las novelas de Vila-Matas están en el punto más avanzado en que se encuentra la novela” (Ricardo Piglia); pero al que, últimamente, una o varias ramas de las generaciones literarias más jóvenes, le han dado algún que otro palo, por “anticuado” y por “repetitivo”. Y quizá cabe aquí recordar también que la crítica nacional más carpetovetónica siempre lo ha tenido por un escritor de “juguetes posmodernos” sin consistencia alguna, por un autor sin “poder narrativo”, incapaz de construir una historia (una historia “tradicional”, al modo de nuestro secular realismo), por lo que tenía que recurrir a hilvanar o reproducir citas de cierto relieve, intentando ganar peso con el fulgor ajeno, pero no logrando más que una metaliteratura libresca, sin emoción y, lo peor, sin trama.
Como, a pesar de todo ello, la fama y el peso de Vila-Matas han ido inevitablemente en ascenso en el escenario cultural y literario español –quizá simplemente por seguir la estela de lo que ocurría en otros países, incluso en Hispanoamérica, y probablemente sólo para no hacer el ridículo–, la atención crítica a su obra ha ido también creciendo en nuestro país. Hasta el punto de que, ahora ya, cada nueva novela de Vila-Matas es un “acontecimiento” en el planeta literario español. Un alunizaje literario que es observado con cierto cuidado y atención, e interpretado desde todas las ópticas posibles.
Bajo una de esas ópticas, “Aire de Dylan” vendría a intentar rectificar, en cierto modo, el modus operandi antinarrativo de Vila-Matas (al tiempo, eso sí, que asesta un golpe inmisericorde a quienes le tratan ya como un autor de retaguardia). En breve: Vila- Matas (por utilizar un símil de la política) se nos habría “derechizado”. Se estaría inclinando en favor de las tesis de la crítica más conservadora, y andaría intentando dar satisfacción a quienes le piden que sea menos libresco y más narrativo, que se deje de citas y ponga personajes, y acción, y trama. En definitiva, que se haga un escritor “como Dios manda”.
¿Y es esto así? ¿Vila-Matas se ha clavado, por fin, en la cruz del realismo patrio? ¿Se nos ha “normalizado”, huyendo despavorido de esas etéreas bandadas de jóvenes narradores que piden hacer astillas la novela o difuminarla, por fin, en el magma sin forma (ni fondo) de internet, los nuevos apóstoles de la googlenovela?
Ciertamente la crítica literaria tiene una manga ancha notable. Caben muchas interpretaciones. Lo que no debería caber, sin embargo, es la pura invención. El castizo “sacarse de la manga” lo que no hay. Y lo que no hay en “Aire de Dylan” es ese Vila-Matas “reformado”, “reconducido”, “normalizado” – “reinsertado”, casi, podría decirse, como si fuera un antiguo “terrorista literario” que ha renunciado a la violencia y vuelve a la vida normal, tras una larga condena y una severa autocrítica de sus “crímenes”.
En “Aire de Dylan”, una vez más, Vila-Matas juega al juego –tan suyo– en el que la literatura y la vida dejan de ser –como el objeto y el sujeto de la metafísica– dos realidades enfrentadas, opuestas, que necesitan librar entre sí una batalla titánica para relacionarse –por ejemplo: la batalla del conocimiento–, sino un complejo y vivo entramado de vasos comunicantes en permanente interacción. Así, el joven Vilnius –uno de los personajes centrales de la novela, o el personaje central si se quiere– vive el drama de Hamlet como un avatar de su vida, al tiempo que intenta encontrar en una supuesta frase de Scott Fitzgerald –”Cuando oscurece, siempre necesitamos a alguien”– una guía maestra para acercarse a su verdadera identidad y a su realidad última –”La mía y la del mundo en general”, dice en un momento determinado–. Literatura y vida; vida y literatura. Eso sí, envuelto todo en una trama novelesca, no nueva, no diferente, sino, tal vez, más densa que en otras ocasiones. Vila-Matas no ha cambiado en absoluto de registro, ni de modus operandi; pero sí que es verdad que en “Aire de Dylan” hay más espesor, más densidad, más “trascendencia” –sin sacrificar, en exceso, ni la ironía, ni la ligereza, ni el humor. Quizá sean sólo los años, o el oficio, o la experiencia: el caso es que Vila-Matas cala más hondo, y lleva los interrogantes de siempre a un nivel aún más profundo. Y lo reitero: sin sacrificar la ironía (¿no es un monstruo de ironía esa madre fatal?), ni la ligereza (esa sociedad de infraleves, de Oblomovs, de aspirantes a no hacer nada, que forman Vilnius y Débora), ni el sacrosanto humor (como cuando el hijo, poseído por el ansia carnal de su padre muerto, se siente salvajamente atraído por la madre, pese a que –como dice magistralmente Vila-Matas–, “nunca había sido muy incestuoso”).
La segunda reacción del lector vila-matiano ante “Aire de Dylan” es la de percibir, de inmediato, ciertas novedades, ciertos cambios, la singularidad de esta melodía dentro del conjunto orquestal. Por ejemplo, el protagonismo que adquieren en ella el teatro (incluida, por supuesto, la vida entendida como función, como representación teatral) o el cine (extraordinario episodio el de la rocambolesca búsqueda de la autoría de una frase de una película de Hollywood) en detrimento quizá de lo específicamente literario, aunque esto, así dicho, no deja de ser una apreciación bastante baladí. También destaca el “aire”, no ya anglosajón (ya presente en “Dublinesca”), sino específicamente “norteamericano”, que respira toda la novela, en cuyo título ya está incluido el mito vila-matiano por excelencia de la cultura americana, el multiforme Dylan, el músico de las mil identidades, al que el joven Vilnius sólo se parece físicamente, del que sólo tiene un “aire”, porque, a diferencia de él, Vilnius quiere ser “auténtico”, de una sola pieza, con una sola identidad inmutable: eso sí, una identidad a lo Oblomov, para no hacer nada.
Para desdicha de muchos, Vila-Matas no se apuñala, no se suicida en “Aire de Dylan”. Como siempre, a la pregunta de hacia dónde camina la literatura de Vila-Matas, podría contestarse con el maravilloso verso de Dylan: “la respuesta está en el viento”.