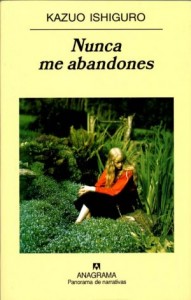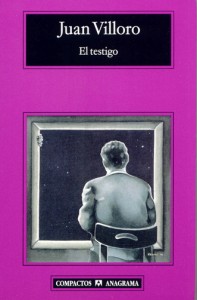Los Infinitos
Tras “El mar” (2005), y después de tres incursiones en la novela negra, Banville vuelve por sus fueros con una obra extraña y perturbadora
J. Albacete
Desde que en 1973 diera a la luz Birchwood, su tercer libro, en el que abordaba la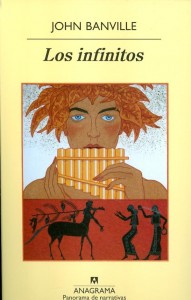 historia irlandesa sin ningún género de reverencias patrióticas, sino con una lucidez implacable y un humor negro despiadado, Banville ha ido construyendo una obra narrativa de tal calidad, talento y brillantez, que resulta de todo punto necesario colocarlo en la estela majestuosa de ese cometa literario excepcional -el cometa irlandés- en el que viajan Oscar Wilde, James Joyce y Samuel Beckett.
historia irlandesa sin ningún género de reverencias patrióticas, sino con una lucidez implacable y un humor negro despiadado, Banville ha ido construyendo una obra narrativa de tal calidad, talento y brillantez, que resulta de todo punto necesario colocarlo en la estela majestuosa de ese cometa literario excepcional -el cometa irlandés- en el que viajan Oscar Wilde, James Joyce y Samuel Beckett.
La mirada taladradora, implacable, desnuda de Beckett y su lengua acerada, precisa, exacta. El detalle, lo común, lo cotidiano, elevado a categoría, por un Joyce minucioso, exhaustivo. La sensualidad subterránea y volcánica de Wilde. Banville ha ido integrando y depurando en su prosa las mejores, las más valiosas alhajas de sus predecesores, heredando un botín de una riqueza literaria incalculable. Si a ello le añadimos “el lustre descriptivo, la inmediatez sensual y los argumentos funcionales próximos a Nabokov, Saul Bellow y Updike”, estaremos en condiciones de comprender por qué John Banville se ha erigido, sin duda, en uno de los más sólidos pilares de la narrativa contemporánea, y, como ha dejado escrito George Steiner, “en el más fino estilista de la lengua inglesa, el más inteligente”.
La obra de Banville, que se extiende ya a lo largo de cuatro décadas, atraviesa etapas y períodos muy diversos. Incluso, en los últimos años, y tras la publicación de su obra maestra El mar (2005, galardonada con el Man Booker, el premio más prestigioso de las letras inglesas), el escritor se ha “desdoblado” en dos, generando una especie de heterónimo, Benjamin Black, dedicado a la novela negra. Pero después de tres novelas de BB, Banville ha retornado a su ser con una obra sin duda extraña, diferente, una obra en la que en cierta forma se reinventa, sin dejar atrás ninguno de sus recursos habituales: ya sean sus inmersiones en las mitologías griega y romana, su innegable pasión por Shakespeare, su afición a la pintura del XVII o sus “veleidades científicas”, que incluyen las matemáticas, la cosmología y hasta la física cuántica. Todo eso vuelve a poblar las deliciosas e inquietantes páginas de Los Infinitos.
La novela narra una larga, parsimoniosa y demorada jornada en la casa de Adam Godley, una antigua y decrépita mansión en el centro de Irlanda, cercana a las vías del tren y a un santuario sagrado. Allí se ha reunido todo el núcleo familiar de los Godley por un motivo luctuoso: el viejo Adam ha entrado en coma tras sufrir un ictus cerebral y se espera su muerte inminente. Velando el lecho del moribundo están su segunda esposa, Ursula, sumida en el desconcierto y entregada a la bebida, y los dos hijos de ambos, el “joven Adam”, tan corpulento como inútil, casado con una bellísima actriz de teatro, Helen, a la que constantemente teme perder, y Petra, la hija, una joven mentalmente transtornada que dedica su tiempo a elaborar un catálogo alfabético de todas las enfermedades conocidas. Rodeando a este círculo familiar crepuscular, Banville convoca a otros cuatro personajes: Ivy Blount, la última descendiente de los antiguos nobles del lugar, que ahora es la criada de la casa; Duffy, un campesino que se ocupa de lo poco que queda de ganadería en la finca (y que aspira a casarse con Ivy); y los dos “forasteros”: Roody Wagstaff (un moderno capitalino, aprendiz de dandy, un “rompecorazones” lastrado por su propia ambigüedad sexual, que aparentemente corteja a la angustiada Petra, aunque quien realmente le interesa es el “viejo Adam”, de quien aspira a ser el biógrafo autorizado) y Benny Grace, el más indefinible de todos los presentes, tal vez un antiguo amigo de correrías (no santas) del viejo Adam, pero tal vez otro personaje más numinoso, más “in-humano”, como el dios Pan.
¿Qué hace una vieja “deidad” del panteón mitológico en medio de este núcleo humano, demasiado humano? En realidad, sólo es uno entre los muchos dioses que pueblan este relato. Porque, en efecto, simultáneamente a los “mortales”, Los Infinitos es un libro densamente poblado por “inmortales”. El narrador mismo no es sino Hermes, hijo de Zeus y hermano de Atenea. El propio Zeus, tomando la forma del “joven Adam”, hace de las suyas, y tiene una volcánica relación sexual con la joven y seductora Helen. Las deidades que pueblan la novela no son los distantes y tétricos dioses monoteístas, sino los juguetones y vengativos dioses griegos, con sus perennes querellas, sus disputas interminables y su inveterada afición a inmiscuirse en los asuntos humanos, llevados por su ansia de experimentar una mortalidad que secretamente anhelan, a fin de escapar del tormento insufrible de la vida eterna.
La intromisión de los dioses en el relato -un relato “sin historia”, puesto que apenas ocurre “nada” en las 24 horas en que transcurre-, está en gran medida justificada porque Adam Godley, el “viejo Adam”, les ha vuelto a dar, en cierta forma, “razón de ser”. ¿Cómo? Adam Godley es, en realidad, un eminente físico-matemático que no sólo alcanzó a dar una respuesta satisfactoria al problema de “los infinitos” -un viejo problema de los primeros tiempos de la “teoría cuántica de campos”, cuando se descubrió que ciertos cálculos daban resultados infinitos-, sino que también demostró la existencia de “mundos paralelos”, que no sólo incluyen aquel en el que él existe, sino muchos otros, como el que habitan estos “inmortales”, cuya fascinación e interés por la vida y peripecias de los mortales comprobamos que no ha decrecido en absoluto.
 La novela se desenvuelve no en el plano de la acción -aunque algunos ejercicios de remembranza, como los del “viejo Adam”, nos permiten echar una grácil ojeada a su ajetreada existencia-, sino primordialmente en el de un “juego” entre distintos planos, lo que permite a Banville, sin ninguna solemnidad, sin ninguna vacua sacralidad, acercarse a lo que, sin duda, es el tema crucial de la novela: el misterio de la existencia mortal. Un misterio, un enigma, que la novela, más que desvelar, muestra, y lo muestra en todas sus inquietantes facetas. La del “viejo Adam”, que al borde de la muerte, recupera la memoria de su vida y descubre la futilidad de su obra. La de quienes le rodean, que procuran mantenerse discretamente alejados de ese lecho mortuorio mientras chapotean en un mar de dudas, incertidumbres y dramas que son incapaces de gobernar. La existencia “mortal” de muchos de ellos, verdaderos muertos vivientes, seres crepusculares sin timón y sin anclaje, autómatas sin sangre enterrados en un pozo de decadencia. Y, también, la mortalidad como “anhelo” secreto de los dioses, de “los inmortales”, que copulan con los hombres e intervienen en sus asuntos con la secreta intención de experimentar una mortalidad, que a la vez que llena de incertidumbre y angustia la existencia de los humanos, es la base y fundamento último de la vida y del amor, que aquellos anhelan poseer para mitigar su infinito aburrimiento.
La novela se desenvuelve no en el plano de la acción -aunque algunos ejercicios de remembranza, como los del “viejo Adam”, nos permiten echar una grácil ojeada a su ajetreada existencia-, sino primordialmente en el de un “juego” entre distintos planos, lo que permite a Banville, sin ninguna solemnidad, sin ninguna vacua sacralidad, acercarse a lo que, sin duda, es el tema crucial de la novela: el misterio de la existencia mortal. Un misterio, un enigma, que la novela, más que desvelar, muestra, y lo muestra en todas sus inquietantes facetas. La del “viejo Adam”, que al borde de la muerte, recupera la memoria de su vida y descubre la futilidad de su obra. La de quienes le rodean, que procuran mantenerse discretamente alejados de ese lecho mortuorio mientras chapotean en un mar de dudas, incertidumbres y dramas que son incapaces de gobernar. La existencia “mortal” de muchos de ellos, verdaderos muertos vivientes, seres crepusculares sin timón y sin anclaje, autómatas sin sangre enterrados en un pozo de decadencia. Y, también, la mortalidad como “anhelo” secreto de los dioses, de “los inmortales”, que copulan con los hombres e intervienen en sus asuntos con la secreta intención de experimentar una mortalidad, que a la vez que llena de incertidumbre y angustia la existencia de los humanos, es la base y fundamento último de la vida y del amor, que aquellos anhelan poseer para mitigar su infinito aburrimiento.
Vista desde esta última perspectiva, la inmortalidad, como gran “oferta” exclusiva del bazar de las religiones, como premio exclusivo, queda reducida a la categoría de una bagatela, sobre la que Banville lanza una mirada irónica y conmiserativa.
Novela extraña y perturbadora, de las más “raras” que ha escrito Banville -incluso de las más incomprendidas por la crítica, que tiende a verla como “insustancial”, “artificiosa” o “falta de cimientos dramáticos”-, Los infinitos es un libro sabio, inquietante, atrevido, hondo, juguetón, y, como la mayoría de los suyos, maravillosamente escrito.