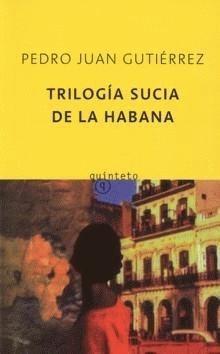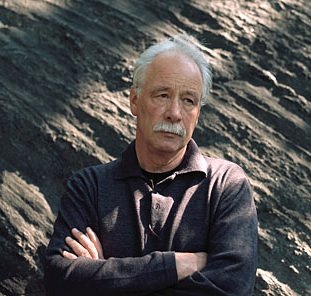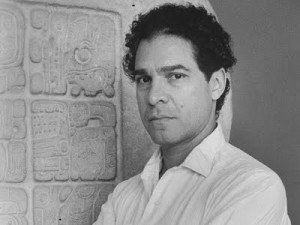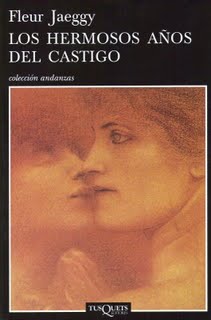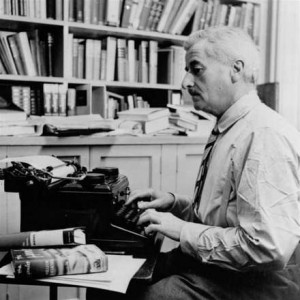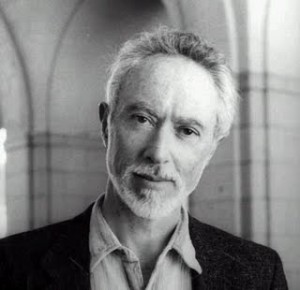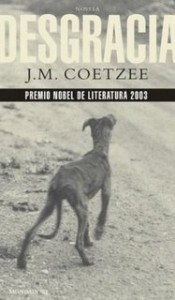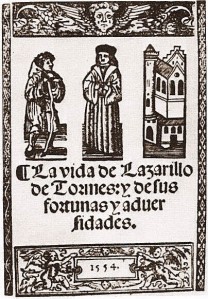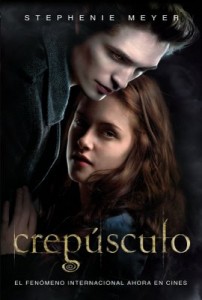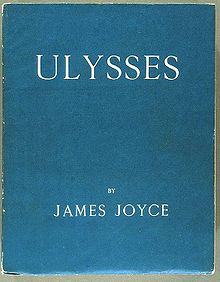El 16 de junio de cada año se celebra el Bloomsday, el «día de Bloom», conmemorando la inolvidable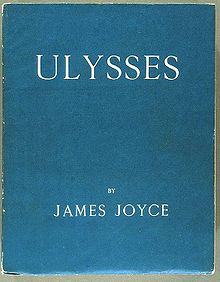 jornada del año 1904 en que transcurre el Ulysses de Joyce. Esas 24 horas que cambiaron el rumbo de la literatura inspiran las veinticuatro reflexiones joyceanas de ayer y de hoy.
jornada del año 1904 en que transcurre el Ulysses de Joyce. Esas 24 horas que cambiaron el rumbo de la literatura inspiran las veinticuatro reflexiones joyceanas de ayer y de hoy.
13. ¿Por qué razón eligió Joyce precisamente el 16 de junio de 1904? Para sus biógrafos ese es el día en el que -según unos- conoció a su futura esposa, Nora Barnacle, y -según otros- el día que tuvo su primera cita con ella. Vivieron juntos más de treinta años, tuvieron varios hijos, y solo se casaron al final. Nora jamás se interesó ni mostró la menor curiosidad por los escritos de su marido. Y, sin embargo, el Ulysses tiene mucho que ver con un episodio de infidelidad de Nora que, al parecer, se inventaron unos amigos de Joyce.
14. La inolvidable primera escena del primer capítulo del Ulysses siempre se ha entendido como una «mofa» de la misa católica. Joyce comienza el libro disparando otro dardo contra la Iglesia. La Iglesia y el Estado fueron sus blancos favoritos. Pero, más en profundidad, lo que el capítulo dilucida es una opción entre los dos grandes fustes de la civilización occidental: el fuste griego y el fuste judeo-cristiano. Joyce lo tiene muy claro: ¡hay que helenizar Irlanda!
15. El Ulysses de Joyce consta de 18 episodios, divididos en tres partes. Inicialmente, Joyce los nombró con los títulos de los episodios fundamentales de la Odisea (Telémaco, Néstor, Proteo, Calipso, Las Sirenas…), pero, más tarde, con buen criterio, los eliminó a fin de que no condicionaran la lectura del libro ni indujeran a la creencia de una dependencia excesiva del texto homérico (lo que no ha evitado que un sector de la crítica se encarnice en los paralelismos). No obstante, parece ser que el mismo Joyce recomendaba leer la Odisea homérica antes de sumergirse en el Ulysses.
16. Las tres partes en las que está dividido el Ulysses remiten, cada una, de forma muy clara, a uno de los tres personajes claves en torno a los cuales se articula el libro. La primera parte (tres capítulos o escenas) pertenecen a Stephen Dedalus, a quien ya conocemos por ser el protagonista del Retrato del artista adolescente y, según todos, el alter ego del propio Joyce, lo que no deja de ser discutible. Stephen Dedalus comparte ciertos rasgos destacados con James Joyce: como él estudió en los jesuitas y terminó perdiendo la fe; y su apellido (Dedalus = Dedalo = figura de la mitología cretense) remite a la opción de Joyce de «helenizar Irlanda».
17. Stephen, al comenzar el Ulysses, tiene 22 años, es un joven maestro de escuela dublinés, pero también un esteta, un artista, un erudito, un poeta, dominado por pasiones ardorosamente juveniles, dogmático en sus convicciones, pero brillante polemista, capaz de traducir en acertados aforismos intuiciones estéticas nada desdeñables. Stephen es físicamente endeble, sucio (no se baña más que una vez al mes), descuidado en el vestir, suspicaz y a veces amargado. Le remuerde la conciencia por no haber cumplido el último deseo de su madre antes de morir: arrodillarse junto a su cama. Tampoco la relación con su padre (Simón Dedalus, a quien vemos también deambular por las calles de Dublín a lo largo del Ulysses) pasa por un buen momento.
 18. El personaje que ocupa la parte final de Ulysses, un impresionante monólogo interior de casi cincuenta páginas sin un punto ni una coma, es Marion (Molly) Bloom, la adúltera esposa de Bloom. Molly es irlandesa por parte de padre y judeoespañola por parte de madre. Es una cantante de concierto, indolente, sensual, carnal, ignorante y decididamente vulgar, pero con un cierto prurito artístico. A pesar de su chabacanería y de su ordinariez, es capaz de articular una rica respuesta emocional y de captar la verdad profunda de las cosas. Aunque engaña a su marido, no deja de sentir por él cierto cariño, e incluso lo considera mejor hombre en todos los sentidos que su amante.
18. El personaje que ocupa la parte final de Ulysses, un impresionante monólogo interior de casi cincuenta páginas sin un punto ni una coma, es Marion (Molly) Bloom, la adúltera esposa de Bloom. Molly es irlandesa por parte de padre y judeoespañola por parte de madre. Es una cantante de concierto, indolente, sensual, carnal, ignorante y decididamente vulgar, pero con un cierto prurito artístico. A pesar de su chabacanería y de su ordinariez, es capaz de articular una rica respuesta emocional y de captar la verdad profunda de las cosas. Aunque engaña a su marido, no deja de sentir por él cierto cariño, e incluso lo considera mejor hombre en todos los sentidos que su amante.
19. Todo el centro de la novela -su parte sustancial- y todo el protagonismo central de la obra corresponde al tercer personaje, Leopold Bloom, un modesto agente publicitario (contratista de anuncios), que trabaja ahora por su cuenta con escaso éxito. Bloom es un irlandés de origen judeo-húngaro. ¿Por qué eligió Joyce un personaje de un perfil tan «excéntrico» si lo que quería era transmitir el curso y el pulso de un día normal en el Dublín de principios de siglo? Nabokov considera que: «Al componer la figura de Bloom, la idea de Joyce era colocar entre los endémicos irlandeses de su Dublín natal a alguno que sea irlandés y exiliado y oveja negra a la vez, como él, Joyce. De modo que elaboró un plan racional de seleccionar el tipo del Judío Errante, del exiliado, para componer el tipo del outsider», llevando su «extranjería» no sólo al plano social o cultural, sino también al racial (lo que le sirvió de paso para poner en evidencia la xenofobia y el antisemitismo latente de muchos de sus contemporáneos).
20. ¿Quería Joyce construir realmente un persionaje «normal», aunque algo excéntrico? Así parece ser, según sus propias declaraciones, pero al menos en un aspecto Nabokov lo pone seriamente en duda. Ese aspecto es el sexual. «Está claro -dice Nabokov- que, en su aspecto sexual, Bloom, si no está en el límite mismo de la demencia, es al menos un buen ejemplo clásico de un alto grado de obsesión y perversidad sexuales, con toda clase de complicaciones extrañas». «Dentro de los amplios límites del amor con el sexo opuesto -continúa diciendo-, Bloom se entrega a actos y sueños que son decididamente anormales en el sentido zoológico y evolutivo (…) En la mente de Bloom y en el libro de Joyce el tema del sexo se entremezclan continuamente con el del retrete». «Bien sabe Dios que yo no pongo objeción de ningún género a la llamada franqueza en las novelas -dice el autor de un texto tan desafiante como Lolita-, …pero rechazo que la imaginación del ciudadano normal se esté recreando constantemente (como hace Bloom) en detalles fisiológicos».
21. ¿Es el Ulysses de Joyce una «parodia» de la Odisea homérica, con Bloom ocupando el papel estelar de Ulises, la adúltera Molly representando a la fiel Penélope y el joven Dedalus encarnando a Telémaco? No es necesario ni conveniente llevar la relación de estos dos textos más allá de la de un influjo constante y subterráneo, que responde, a mi juicio, a la intención de Joyce de volcar el mundo irlandés (conformado dominantemente por el patrón judeo-cristiano, o más exactamente por el católico-jesuítico) en un nuevo molde helenístico. Lo que Joyce propugna, soterradamente, es cambiar el paradigma nacional irlandés. De más está reconocer que no lo logró. Como tampoco Borges logró que Argentina dejara de despeñarse por el tobogán suicida del peronismo.
22. Uno de los grandes retos del Ulysses es colmar la ambición de Joyce de escribir cada uno de sus capítulos con un estilo diferente o, cuanto menos, hacerlos tan singulares en estructura, composición y hegemonía o predominio de un determinado estilo, que cada uno alcance plena singularidad y excelencia. El rasgo más definitorio del estilo del Ulysses es la constante interferencia de los distintos planos en que trabaja la conciencia. Junto al pensamiento racional, lúcido, o al mero sentido común, junto al lenguaje empírico y cotidiano, emerge el fluido interno, las asociaciones de ideas, el funcionamiento espontáneo y a veces irracional de la psique, las imágenes difícilmente comprensibles del inconsciente. Este es el logro narrativo mayor. Por doquier, y en casi todos los capítulos, emerge ese magmático texto, tan singular, tan complejo, tan sorprendente, tan nuevo (pese al paso ya de un siglo) y tan exigente, que logra desanimar a tantos lectores. La ambición ilimitada de Joyce es captar y expresar toda la complejidad de lo que ocurre en la conciencia en cada momento, en cada situación.
23. Como ambicionaba captar toda la compleja red de relaciones, contactos, encuentros azarosos o no, coincidencias, etc., que configuran cada instante de la vida en una metrópoli moderna. Los cientos de personajes que tienen cabida en el Ulysses están constantemente encontrándose, despidiéndose, cruzándose sin verse, saludándose, intercambiando información, contándose chismes, yendo y viniendo, callejeando por Dublín. En medio de este aparente e incesante caos, Joyce destaca la regularidad de ciertos elementos, la repetición de ciertos temas, la sincronización de lo más disperso. Joyce consigue siempre que todas las piezas del enorme puzle encajen a la perfección.
24. En Dublinesca, Vila-Matas nos recuerda inmisericordemente que aún somos una cultura capaz de enorgullecernos de no haber leído el Ulysses. A mí sólo me queda aportar el argumento gráfico que puede acabar con la resistencia de los más remisos.


 Es entonces cuando su familia lo envía a Alemania a estudiar periodismo. Allí, como cronista del prestigioso diario alemán «Frankfurter Zeitung», Márai comienza un peregrinaje por la Europa de los años veinte que le llevará de Leipzig a Weimar, de Francfort a Berlín, de Londres a París, lo que le permitirá convertirse en un testigo extraordinario de la rápida transformación de un continente que, entregado a la frivolidad y el desenfreno, ignora las corrientes de odio que están fermentando en su seno y que lo volverán a conducir a una catástrofe aún mayor que la anterior. Mientras la mayoría sólo percibía la «espuma» de los felices veinte, Márai, con una perspicacia y una lucidez que causan asombro, distinguía ya los signos ocultos pero perceptibles de la hecatombe.
Es entonces cuando su familia lo envía a Alemania a estudiar periodismo. Allí, como cronista del prestigioso diario alemán «Frankfurter Zeitung», Márai comienza un peregrinaje por la Europa de los años veinte que le llevará de Leipzig a Weimar, de Francfort a Berlín, de Londres a París, lo que le permitirá convertirse en un testigo extraordinario de la rápida transformación de un continente que, entregado a la frivolidad y el desenfreno, ignora las corrientes de odio que están fermentando en su seno y que lo volverán a conducir a una catástrofe aún mayor que la anterior. Mientras la mayoría sólo percibía la «espuma» de los felices veinte, Márai, con una perspicacia y una lucidez que causan asombro, distinguía ya los signos ocultos pero perceptibles de la hecatombe.