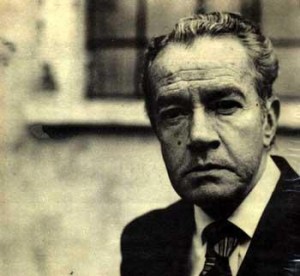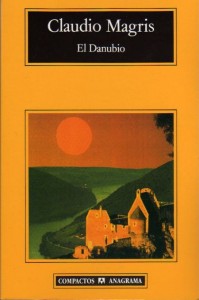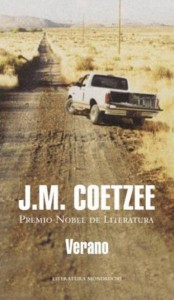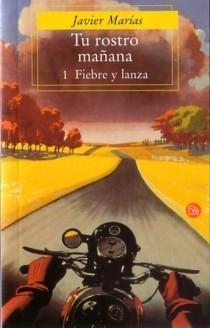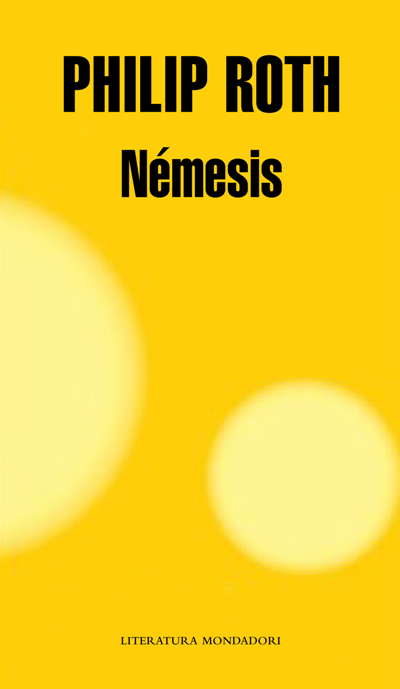Una historia de amor y oscuridad
Este libro del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2007, el escritor israelí Amos Oz, es en primera instancia -y puede leerse- como una autobiografía novelada. La historia de una tragedia familiar encerrada en un enigma que el autor busca denodada e inútilmente desentrañar
Sólo como tal, el libro ya valdría la pena, porque como afirma José María Guelbenzu, estamos «ante un ejemplo de autobiografía bien narrada. Una obra inmensa en el deseo de vivir y de ser, gratificante, emocionante e inteligente». Pero es que, además, Una historia de amor y oscuridad es también muchas otras cosas: una memoria personal, sí, pero también una memoria colectiva, la memoria de un desamor, de un amor no correspondido. La memoria del exilio de los judíos europeos, la memoria de una seducción traicionada, la amarga historia de cómo la «civilizada» Europa se deshizo de «los únicos europeos»: los judíos.
autobiografía bien narrada. Una obra inmensa en el deseo de vivir y de ser, gratificante, emocionante e inteligente». Pero es que, además, Una historia de amor y oscuridad es también muchas otras cosas: una memoria personal, sí, pero también una memoria colectiva, la memoria de un desamor, de un amor no correspondido. La memoria del exilio de los judíos europeos, la memoria de una seducción traicionada, la amarga historia de cómo la «civilizada» Europa se deshizo de «los únicos europeos»: los judíos.
En los tormentosos años 20 y 30 del siglo pasado, y luego en los trágicos 40, durante la guerra y el holocausto, ¿quién era verdaderamente «europeo» en toda Europa, quién creía en una Europa fraternal, solidaria, unida, supranacional? Leyendo a Stefan Zweig (El mundo de ayer. Memorias de un europeo) o los ensayos de Joseph Roth (La filial del infierno en la tierra) o a cualquier otro autor que se haya atrevido a demorarse en el retrato de esa época de crueldad inusitada hacia una minoría fundamental durante siglos en la historia y la cultura europea, llegará a la misma conclusión de la que parte, y en la que se cimenta, Una historia de amor y oscuridad, de Amos Oz: los judíos eran prácticamente los únicos europeos de aquel momento. Los alemanes eran alemanes (sólo alemanes), los polacos sólo polacos, los lituanos sólo lituanos, los franceses sólo franceses…: sólo los judíos eran, además de alemanes, franceses o rusos, europeos. Y, sin embargo, fueron cruelmente perseguidos, exterminados, expulsados: a los que no fueron exterminados, se les empujó fuera de Europa. Antes y después del holocausto.
La historia de esta tragedia, de este amor decepcionado, inspira la memoria de Amos Oz para mostrarnos de forma parsimoniosa, irónica y llena de ternura la vida y milagros de sus antepasados. Una pléyade de intelectuales judíos europeos, cultos, con el don de lenguas (cualquiera dominaba cuatro o cinco lenguas europeas, además del hebreo y el yiddish), amantes de las artes y de la literatura, un poco chiflados, muy tolstoianos, a quienes los progromos, las persecuciones y la intolerancia irán empujando, desde su Polonia, Ucrania, Lituania o Rusia natales, a Eretz Israel, en gran medida contra su voluntad, pero siempre con el alma cargada ya con un esquizofrénico dispositivo de amor y odio a Europa que marcará para siempre sus vidas.
Oz logra reconstruir y ofrecernos un cuadro tan vívido que consigue verdaderamente llevarnos en volandas, introducirnos e involucrarnos en aquel mundo de soñadores, estudiosos, poetas egocéntricos, eruditos, reformadores del mundo y ovejas negras que -pese a su alma apasionadamente eurófila- acabarán involucrándose en cuerpo y alma en la gestación y el nacimiento del Estado de Israel.
Esa amplia galería de personajes va preparando el «cóctel genético» del que acabará naciendo Amos Oz, el escritor, el testigo de esa «diáspora inversa», a cuya infancia y adolescencia también vamos a asistir en el interior de un cuadro familiar sobre el que Oz levanta el telón con gran valor y una voluntad minuciosa de explicar, de comprender, de encontrar respuestas a enigmas que lo han torturado toda la vida. Ante todo, el enigma insoluble del suicidio de su madre, cuando él tenía sólo 12 años.Un hecho que cambiaría su vida para siempre y por entero.
En el largo periplo vital que recorre esta novela, de una intensidad narrativa extraordinaria, poblada por decenas y decenas de personajes, cargada de reflexiones y sabiduría, asistimos a una infinitud de hechos trascencentales en la historia reciente de los judíos: pero la clave de los mismos no nos es entregada en términos de historia, o de ensayo, sino de memoria, de recuerdos, de recreación literaria. La vida de los judíos en el Este de Europa a principios del siglo XX, la emigración a una Palestina todavía bajo el Mandato británico, la votación de la ONU que dio carta de naturaleza a la creación del Estado de Israel, la primera guerra entre judíos y árabes, la visión irónica de los primeros líderes israelíes (Ben Gurión, Begin), la marcha de Amos Oz a un kibbutz tras la muerte de su madre…, todo eso y mucho más es magníficamente recreado a lo largo de las casi 800 páginas de un libro que es, a la vez, una inmensa aventura literaria, un ejercicio ejemplar de la memoria y un necesario antídoto contra las nuevas formas de antisemitismo que no cesan de aparecer en Europa. Estemos o no de acuerdo con muchas de las cosas y de las posiciones expresadas por Oz en este libro, en ningún momento debemos olvidar que nos hallamos no sólo ante un escritor de talla verdaderamente universal, sino frente a uno de los más fervientes defensores de la paz, el entendimiento y la coexistencia entre judíos y palestinos.