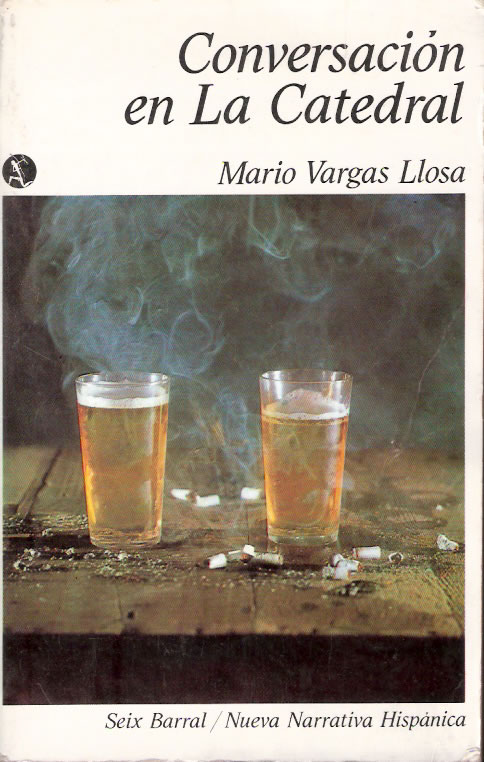Café San Marcos
En «Microcosmos», Claudio Magris rinde un homenaje conmovedor a los viejos cafés literarios de Europa
Buena parte de la vida literaria de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX tiene su escenario natural en los grandes cafés europeos: en Viena, París, Zurich, Milán, Berlín, Bruselas, Praga o Trieste, el café es el ámbito en el que se desenvuelve y teje una rica tela de araña, con la literatura como gran tema de indagación. El escritor no es aún ese ente privado de hoy, cuya aparición pública está restringida a lo que le dictan los calendarios académicos o promocionales. No hay todavía un marketing que rige la vida del autor y sus apariciones públicas. Ir al café, charlar con conocidos y desconocidos, narrar y escuchar historias y anécdotas, conocer gente, ver sus ideas contrastadas y refutadas por otros, compartir sueños, ilusiones y esperanzas, sentir la emoción, la tristeza o el dolor o la alegría con los demás, en un escenario público, abierto, donde uno no tiene el control de todo, ni es el máximo soberano indiscutido, fue durante todo un siglo parte sustancial de la «educación sentimental» de los escritores, y quizá uno de los mayores viveros de su propia «experiencia» literaria, esa marmita en la que se gestan lo que luego serán poemas, novelas, ensayos o piezas teatrales.
natural en los grandes cafés europeos: en Viena, París, Zurich, Milán, Berlín, Bruselas, Praga o Trieste, el café es el ámbito en el que se desenvuelve y teje una rica tela de araña, con la literatura como gran tema de indagación. El escritor no es aún ese ente privado de hoy, cuya aparición pública está restringida a lo que le dictan los calendarios académicos o promocionales. No hay todavía un marketing que rige la vida del autor y sus apariciones públicas. Ir al café, charlar con conocidos y desconocidos, narrar y escuchar historias y anécdotas, conocer gente, ver sus ideas contrastadas y refutadas por otros, compartir sueños, ilusiones y esperanzas, sentir la emoción, la tristeza o el dolor o la alegría con los demás, en un escenario público, abierto, donde uno no tiene el control de todo, ni es el máximo soberano indiscutido, fue durante todo un siglo parte sustancial de la «educación sentimental» de los escritores, y quizá uno de los mayores viveros de su propia «experiencia» literaria, esa marmita en la que se gestan lo que luego serán poemas, novelas, ensayos o piezas teatrales.
 En Microcosmos, Claudio Magris rinde un homenaje conmovedor a esos cafés, en los que se desenvuelve no sólo la vida literaria, sino la vida en su sentido más amplio, rememorando el ya casi centenario Café San Marcos de Trieste (su ciudad natal y una de las capitales europeas con mayor pedigrí literario). Fundado (o mejor sería decir «abierto») en 1914, cuando la ciudad está todavía bajo dominio austriaco, en vísperas de la gran guerra, el Café San Marcos es para Magris «un arca de Noé», donde hay sitio -sin prioridades ni exclusiones- para todos: no sólo caben todo tipo de parejas, sino también los que no la tienen, dice con tierna ironía. Recorriendo la fisonomía peculiar del café, su decoración, su estructura, su historia y, sobre todo, su singular «fauna», Magris alcanza a construir un relato verdaderamente prodigioso, que es a la vez una antología de la experiencia humana y un canto lleno de nostalgia a esas vidas que hayan en el café un fulgor especial antes de sumergirse por completo en el anonimato y el olvido.
En Microcosmos, Claudio Magris rinde un homenaje conmovedor a esos cafés, en los que se desenvuelve no sólo la vida literaria, sino la vida en su sentido más amplio, rememorando el ya casi centenario Café San Marcos de Trieste (su ciudad natal y una de las capitales europeas con mayor pedigrí literario). Fundado (o mejor sería decir «abierto») en 1914, cuando la ciudad está todavía bajo dominio austriaco, en vísperas de la gran guerra, el Café San Marcos es para Magris «un arca de Noé», donde hay sitio -sin prioridades ni exclusiones- para todos: no sólo caben todo tipo de parejas, sino también los que no la tienen, dice con tierna ironía. Recorriendo la fisonomía peculiar del café, su decoración, su estructura, su historia y, sobre todo, su singular «fauna», Magris alcanza a construir un relato verdaderamente prodigioso, que es a la vez una antología de la experiencia humana y un canto lleno de nostalgia a esas vidas que hayan en el café un fulgor especial antes de sumergirse por completo en el anonimato y el olvido.
Hablando de las «máscaras» que decoran una parte del café, Magris recrea, por ejemplo, la memoria de Timmel, un pintor vagabundo, nacido en Viena, que en los años treinta llega a Trieste «para completar su autodestrucción». Mientras su mente se va deshilachando con la bebida, y antes de acabar recluido en el manicomio, Timmel pasó algunas tardes «lúcidas» en el Café San Marcos, pintando y regalando algunas obras maestras y dando cuenta de su propia aniquilación en su «Cuaderno mágico». «mezcla -dice Magris- de fulgurantes destellos líricos y de espasmos verbales próximos a la afasia, …» movido por su deseo de «borrar todos los nombres y todos los signos que enredan al individuo en el mundo».
El café es el escenario de todo tipo de dramas, confesiones, juegos y expresiones de la devoradora nostalgia. Magris da cuenta, con magistral concisión, de algunas de ellas: «En el fondo, estaba enamorado de ella, pero no me gustaba, mientras que yo le gustaba, pero no estaba enamorado de mí, dice el señor Palich, nacido en Lussino, sintetizando una atormentada novela conyugal»
El café, dice en otro momento, es una «academia platónica»: en esta academia «no se enseña nada, pero se aprenden la sociabilidad y el desencanto. Se puede charlar, contar, pero no es posible predicar, dar mítines ni clase». «Entre estas mesas no es posible hacer escuela, crear alineamientos, movilizar seguidores e imitadores, reclutar discípulos». El Café San Marcos es un verdadero café, concluye Magris, no uno de esos «pseudocafés» en los que sientan sus reales una única tribu (y poco importa que sea de señoras bien, de jovenzuelos de bonitas esperanzas, grupos alternativos o intelectuales al día). «Toda endogamia es asfixiante» y enemiga de la vida, que es mestiza por naturaleza y por definición.
Sentado en el café se está como en un viaje: como en el tren, en un hotel o cuando se pasea, se llevan pocas cosas, no se carga ni siquiera con el peso de la vanidad personal, se es uno más. En el café «las horas fluyen amables, despreocupadas, casi felices», dice Magris, a quien se adivina una sonrisa pasajera de melancolía al escribir estas palabras.
Los cafés son además una especie de «asilo para los indigentes del corazón», refugios donde los desconsolados encuentran un amparo siquiera sea provisional contra las asechanzas de la intemperie. Y mientras dura su desazón, se convierten en extraordinarios narradores de historias. Todos los deslices: tanto los sentimentales, como los patrióticos, encuentran aquí oídos dispuestos a escuchar, aunque no imposibles remedios salvadores. Como dice Magris, «En el Café San Marcos, uno no se hace la ilusión de que el pecado original no haya sido cometido y de que la vida sea virgen e inocente».