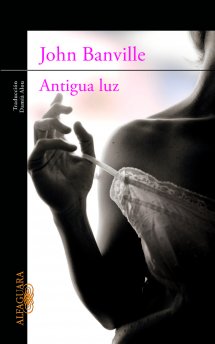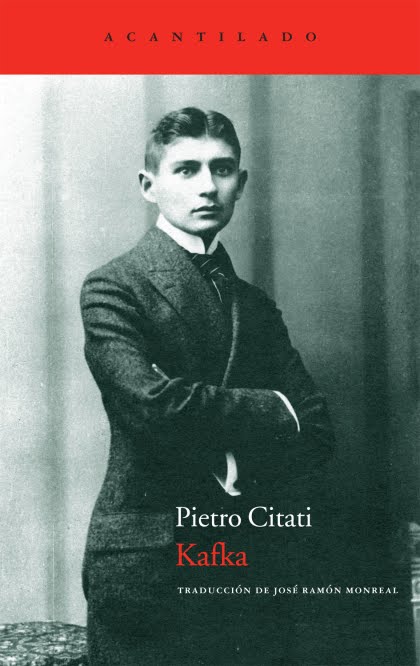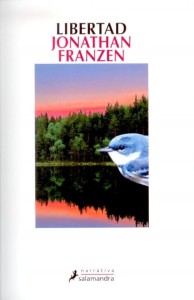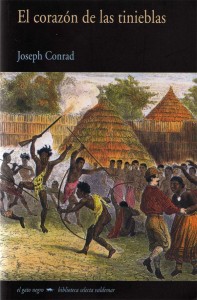El valor de Bolaño
Se cumplen diez años de la muerte, en 2003, de Roberto Bolaño, el gran «detective salvaje» de nuestra literatura.
Cuando hará unos quince años comencé a leer no sólo la prosa, arrolladora y torrencial, de Roberto Bolaño, sino también sus reseñas literarias, sus breves ensayos, sus columnas de opinión, me llamó poderosamente la atención, no sólo su juicio acerado y contundente, no sólo su desenvoltura a la hora de trazar sus filias y fobias (literarias), sino también su poderosa adjetivación sui géneris. En particular, me sorprendió que a algunos autores que se atrevían a transitar por los caminos menos frecuentados, a algunos libros que rompían todos los moldes, Bolaño los calificaba como «valientes». Sorprendido, me preguntaba: ¿qué quiere decir «valiente» en el terreno de la literatura? ¿Es un adjetivo válido? ¿Tiene algún significado? De pronto alguien confería un extraño valor literario a la valentía, pero ¿por qué? ¿Qué relación hay entre valor y literatura?
también sus reseñas literarias, sus breves ensayos, sus columnas de opinión, me llamó poderosamente la atención, no sólo su juicio acerado y contundente, no sólo su desenvoltura a la hora de trazar sus filias y fobias (literarias), sino también su poderosa adjetivación sui géneris. En particular, me sorprendió que a algunos autores que se atrevían a transitar por los caminos menos frecuentados, a algunos libros que rompían todos los moldes, Bolaño los calificaba como «valientes». Sorprendido, me preguntaba: ¿qué quiere decir «valiente» en el terreno de la literatura? ¿Es un adjetivo válido? ¿Tiene algún significado? De pronto alguien confería un extraño valor literario a la valentía, pero ¿por qué? ¿Qué relación hay entre valor y literatura?
Cuando apareció «Entre paréntesis» (conjunto ordenado de los textos de crítica literaria publicados en vida por Bolaño, y editados póstumamente por Ignacio Echevarría), el enigma se aclaró de inmediato. Allí, a grandes brochazos, pero también de forma certera, y con las grandes dosis de intuición poética que iluminan toda su escritura, Bolaño ponía énfasis en su concepto de literatura. Escribir es como descender al pozo más lóbrego y oscuro de la existencia. Pasar «una temporada en el infierno», como decía Rimbaud. Es llegar hasta el fondo del horror, y una vez allí, no cerrar los ojos, no hurtar la mirada, no darse la vuelta ni salir corriendo, sino tener el valor de mirar y luego la suerte para conseguir regresar y después la valentía para contarlo todo. La literatura es un ejercicio de valor, porque es un ejercicio de riesgo. Sin riesgo no hay literatura, hay autocomplacencia, hay impostura, hay edulcoramiento, pero no hay literatura. Sólo los que son capaces de descender hasta los últimos pozos del horror, mantener allí los ojos abiertos, bien abiertos, y luego contar lo que han visto realmente, sólo esos son valientes, sólo esos son escritores, sólo ellos crean verdadera literatura.
En «Los detectives salvajes», la obra de 1998 que lo consagró como uno de los grandes escritores de nuestra época, Bolaño cuenta el naufragio trágico y patético de una generación, la suya, una generación empapada de poesía y altruismo, de ideales mal entendidos y peor aplicados, de alegría y generosidad, una generación de jóvenes atrevidos, solidarios y valientes, «cuyos huesos están enterrados por toda Latinoamérica». Víctimas del salvajismo militar o de unos líderes, aparentemente revolucionarios, pero en realidad infames, decenas de miles de ellos acabaron en tumbas sin nombre o dispersos en mil exilios. Hijos salvajes e impúdicos de su tiempo, en rebeldía permanente contra todo, atraídos por la primera vorágine del sexo libre, detectives incansables de los poemas más secretos, vivieron una odisea, llenos de euforia y sueños, antes de estrellarse, sin remedio, contra los terribles arrecifes de la realidad, protagonizando un irremediable naufragio. No todos murieron en él. Bolaño fue un superviviente de aquel naufragio y de aquella diáspora. Chileno criado en México acabó en las costas españolas. Pero siempre supo que aquello no fue sólo un exilio, un cambio de continente, una diáspora: fue un temible naufragio, y nunca apartó sus ojos de él, en todo momento mantuvo los ojos abiertos, la mirada encendida, las pupilas fijas, sin retroceder ni ocultarse, sin olvidar ni tergiversarlo, hasta reunir el valor necesario para contarlo. Y contarlo como fue, como un torrente vital que nunca encontró un buen cauce, que fue alegre y confiado al matadero, con una sonrisa en los labios, con versos siempre dispuestos, con alegría y valor, con ingenuidad y locura, hasta chocar contra las rocas y hacerse añicos. Un auténtico bateau ivre.
En «2666», su gigantesca obra póstuma, Bolaño echa una ojeada, inmisericorde y visionaria, al pasado, al presente y al futuro, en busca de las raíces, de los misterios, de los secretos del mal. Del mal absoluto. De un mal que crece como una hidra y se apodera de todos los huecos del tiempo, de todos los resquicios del espacio, que, como una sombra, acecha todos los rincones de la inocencia para cubrirlos con su velo de horror. Bolaño se apodera del feminicidio de Ciudad Juárez para erigirlo en el monumento contemporáneo del mal.
La obra entera de Bolaño, dice Ignacio Echevarría, «permanece suspendida sobre los abismos a los que no teme asomarse». La define, pues, ese valor, esa valentía, que él siempre buscó como «criterio de verdad» de la literatura.
Una búsqueda que terminó por convertirlo, tras su prematura muerte, en 2003, cuando sólo tenía cincuenta años, en un verdadero autor de referencia. Primero en Hispanoamérica (donde su influjo es ya, hoy día, más significativo y más determinante que el de los autores del boom, sobre todo entre los escritores jóvenes), luego en España (donde tuvo que vencer las numerosas capas de incomprensión que despierta siempre la literatura de riesgo), asimismo en Europa, y desde hace unos años también en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, donde «2666» llegó a ser considerada por la crítica como la mejor obra literaria del año. Mucho se ha escrito (y no todo favorablemente) sobre esta recepción fervorosa en EEUU: ya Ignacio Echevarría alertó en su momento sobre cómo una parte del stablisment cultural norteamericano estaba procediendo a crear un falso «mito Bolaño», con la imagen deformada de un «escritor maldito» (adicto al sexo, las drogas y el alcohol, cosa que no era) y, sobre todo, «crítico de la revolución», sin duda el aspecto que más les interesaba resaltar. Cierto que Bolaño era un crítico asiduo (y certero) de la izquierda latinoamericana de los años 70/80, pero en absoluto eso era un signo de «conservadurismo», al contrario: Bolaño también tuvo la valentía de no callar ante los errores (y aún los crímenes) de la llamada izquierda «revolucionaria». En eso, como en todo, fue un escritor insobornable.
Nacido en Chile en 1953 (hace ahora también 60 años) Bolaño emigró junto a su familia, por razones económicas, a México en 1968. En 1973 volvió efímeramente a Chile para colaborar con la revolución de Allende, pero tras el golpe de Pinochet fue detenido y se libró por fortuna de males mayores. A su regreso a México fundó y encabezó, junto a otros poetas mexicanos e hispanoamericanos, un efímero movimiento poético de vanguardia (los infrarrealistas), que luego sería la inspiración para los «realvisceralistas» de «Los detectives salvajes». En 1977 dejó México para recalar en Barcelona. Durante casi veinte años vivió de los oficios más diversos, mientras leía y escribía incansablemente. Para sobrevivir comenzó a escribir cuentos para concursos, que ganó y perdió. Con «La literatura nazi en América» y «Estrella distante» se ganó ya cierta reputación como narrador, sobre todo en Hispanoamérica. Pero serían «Los detectives salvajes» (Premio Herralde de Novela 1998 y Premio Rómulo Gallegos 1999) los que lo consagrarían como una de las voces más valiosas del momento, la más innovadora. Una grave enfermedad hepática mantenía sobre su vida una permanente espada de Damocles. Así que, en sus últimos años, escribió contrarreloj y, en cierto modo, a tumba abierta. Publicaba al ritmo frenético de un libro por año: novelas, nouvelles, colecciones de cuentos…, mientras escribía «2666», que casi terminó.
Tras su llorada desaparición, en julio de 2003, su amigo y albacea Ignacio Echevarría publicó «2666» y el libro de ensayos «Entre paréntesis»; y más tarde, el libro de relatos «El secreto del mal» y «La Universidad Desconocida». Años después, se publicaron dos novelas más: «El Tercer Reich» y «Los sinsabores del verdadero policía» Una exposición abierta hasta finales de junio en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona exhibe estos días la parte inmensa de la obra de Bolaño que aún queda por publicar: 14.000 páginas, entre las que se anuncian cuatro novelas inéditas, decenas de cuentos y otras obras fragmentarias y menores, además de cartas personales. Un verdadero botín que alimenta los sueños y las expectativas de los numerosos lectores que Bolaño ha convertido ya en adictos a su obra en el mundo entero.
Estamos pues aún muy lejos de poder calibrar el verdadero valor de este escritor, del que Vila-Matas dijo en su día con razón que «ha abierto nuevos caminos, por los que transitará la literatura del siglo XXI».
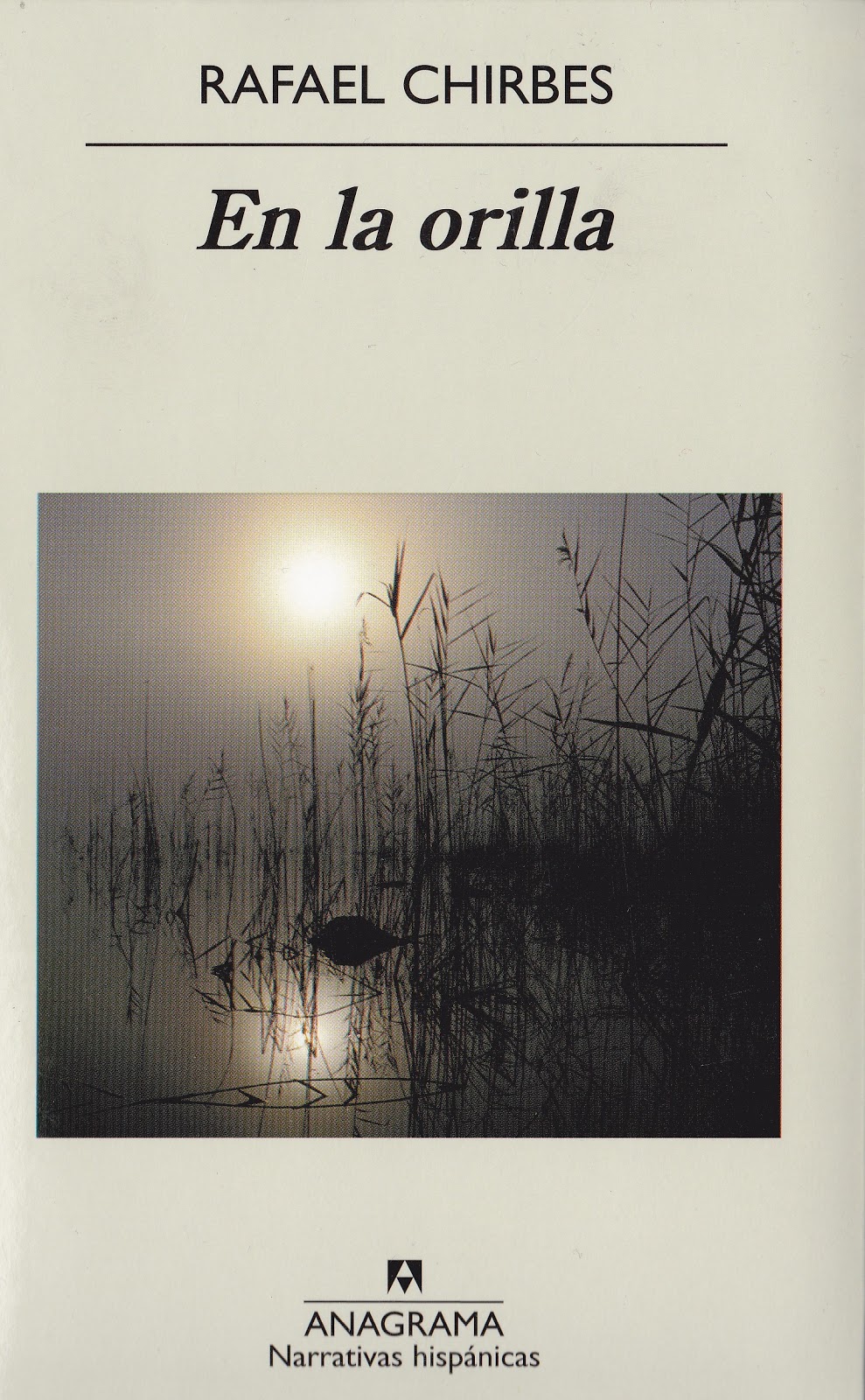 retrato implacable de la España, delirante y delictiva, de la burbuja inmobiliaria, debía de prolongarse, tras el pinchazo de esa burbuja y el violento estallido de la crisis, con un segundo retrato, igualmente memorable, de esa otra (pero la misma) España, devastada y hecha jirones, en la que chapoteamos ya desde hace un lustro. Sí, de aquellos polvos, estos lodos… , pensamos todos, y piensa Chirbes.
retrato implacable de la España, delirante y delictiva, de la burbuja inmobiliaria, debía de prolongarse, tras el pinchazo de esa burbuja y el violento estallido de la crisis, con un segundo retrato, igualmente memorable, de esa otra (pero la misma) España, devastada y hecha jirones, en la que chapoteamos ya desde hace un lustro. Sí, de aquellos polvos, estos lodos… , pensamos todos, y piensa Chirbes. rastro editorial en España, pese a que el escritor sueco era, nada menos, que el autor teatral de «Gertrud», en la que se basó (muy fielmente) Carl T. Dreyer para rodar en 1964 la obra maestra cinematográfica del mismo título. Hace ya décadas Carlos Barral como editor y Gabriel Ferrater como traductor introdujeron en España la novela «Doctor Glas», otra de sus obras mayores, que Alfabia volvió a publicar en 2011. Ahora esta misma editorial publica por primera vez «El juego serio», la obra con que Hjalmar Söderberg dio su adiós a la literatura: una novela fascinante sobre el amor y el destino.
rastro editorial en España, pese a que el escritor sueco era, nada menos, que el autor teatral de «Gertrud», en la que se basó (muy fielmente) Carl T. Dreyer para rodar en 1964 la obra maestra cinematográfica del mismo título. Hace ya décadas Carlos Barral como editor y Gabriel Ferrater como traductor introdujeron en España la novela «Doctor Glas», otra de sus obras mayores, que Alfabia volvió a publicar en 2011. Ahora esta misma editorial publica por primera vez «El juego serio», la obra con que Hjalmar Söderberg dio su adiós a la literatura: una novela fascinante sobre el amor y el destino. fenómeno no sea estrictamente «literario», y que el cine (que multiplica año a año las versiones inspiradas en sus novelas) tenga mucho que ver con su auge y su aparente eterna juventud. No obstante, el hecho real es que sus obras cada vez se publican más y mejor, y que no sólo gana adeptos entre los lectores, sino valor para los críticos, que reconocen en la menuda figura de esta novelista, que murió muy joven (41 años) y apenas abandonó la biblioteca de su casa, una verdadera precursora de la narrativa posterior, y del auge mismo de la novela como gran género literario.
fenómeno no sea estrictamente «literario», y que el cine (que multiplica año a año las versiones inspiradas en sus novelas) tenga mucho que ver con su auge y su aparente eterna juventud. No obstante, el hecho real es que sus obras cada vez se publican más y mejor, y que no sólo gana adeptos entre los lectores, sino valor para los críticos, que reconocen en la menuda figura de esta novelista, que murió muy joven (41 años) y apenas abandonó la biblioteca de su casa, una verdadera precursora de la narrativa posterior, y del auge mismo de la novela como gran género literario. En su nueva novela, «Las leyes de la frontera», Javier Cercas indaga en el lado oscuro, salvaje, oculto de la transición
En su nueva novela, «Las leyes de la frontera», Javier Cercas indaga en el lado oscuro, salvaje, oculto de la transición