El testigo
El mexicano Juan Villoro ha escrito una de las novelas más complejas, inteligentes y bien narradas del siglo que acaba de comenzar
J. Albacete
Juan Villoro -ya lo hemos dicho- es una de las voces más interesante, singular y compleja de la literatura hispanoamericana de hoy. Sus magníficas crónicas, sus sorprendentes ensayos críticos, sus imaginativos relatos infantiles y sus traducciones, bastarían para catalogarlo como uno de los autores de mayor relieve del presente. Pero Juan Villoro es, también, un magnífico narrador, un narrador que se mueve además con la misma destreza en las distancias largas que en las cortas, tanto en la novela como en el cuento. La cumbre de su narrativa es, sin duda, su novela El testigo, publicada en 2004, galardonada con el Premio Herralde de novela y editada por Anagrama.
hispanoamericana de hoy. Sus magníficas crónicas, sus sorprendentes ensayos críticos, sus imaginativos relatos infantiles y sus traducciones, bastarían para catalogarlo como uno de los autores de mayor relieve del presente. Pero Juan Villoro es, también, un magnífico narrador, un narrador que se mueve además con la misma destreza en las distancias largas que en las cortas, tanto en la novela como en el cuento. La cumbre de su narrativa es, sin duda, su novela El testigo, publicada en 2004, galardonada con el Premio Herralde de novela y editada por Anagrama.
En El testigo -su tercera novela y la de mayor calado y ambición- Juan Villoro levanta un formidable edificio narrativo, con tantos niveles y estratos, y tan laboriosamente tejidos, que resulta un verdadero prodigio de composición. Un edificio con sótanos tan profundos y escaleras, patios, pisos, habitaciones, corredores y áticos tan numerosos y diversos que resulta difícil creer que alguien haya logrado integrarlo en un todo, a la vez sólido, comprensible y atractivo. Y Villoro lo logra, aunque el lector pueda llegar a sentirse -en determinados momentos- abrumado por la densidad o perdido en un laberinto del que, sin embargo, no tarda en salir, porque Villoro es un verdadero mago, dotado además de un poderoso sentido del humor.
La novela comienza con el retorno de Julio Valdivieso -un intelectual mexicano de 48 años, un hispanista, que ha pasado la mitad de su vida en Europa (como el propio Villoro)- a un México en el que el PRI acaba de perder el poder después de 71 años. Pero lo que en principio podría sugerir un choque del exiliado retornado con un presente tan sórdido como fascinante, se convierte además en un afloramiento múltiple e inesperado del pasado. El pasado viene a su encuentro con la misma urgencia avasalladora que el presente.
Por una parte, al quitar el «tapón» del PRI emergen inevitablemente los pasajes más ocultos y borrados de la historia mexicana, como las «guerras cristeras» de principios del siglo XX, insurrecciones de católicos fanáticos que buscaban el martirio y fueron aniquilados por el gobierno, y con los que la familia de Julio estuvo relacionada, lo que precipitó su decadencia.
Por otro lado, reaparecen como un pulpo sus antiguos compañeros del taller literario de Barbosa, un grupo de literatos fracasados, que si acaso han triunfado en otros ámbitos (como la televisión, que emerge como un protagonista energuménico de la realidad, con su voracidad y su designio de apoderarse de todo y convertirlo en espectáculo) o sencillamente se han hundido en la miseria. Los primeros requieren a Julio para colaborar en un proyecto que va a ser uno de los más poderosos y constantes ejes vertebradores de la novela: la elaboración de una «telenovela» sobre las guerras cristeras, que se rodaría precisamente utilizando los archivos de la familia de Julio y su decrépito rancho familiar, al que irónicamente Villoro denomina «Los Cominos»:
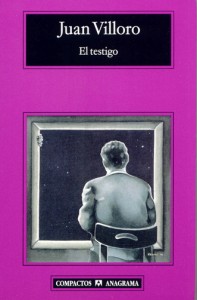 El retorno de Julio a «Los Cominos» es, por otra parte, el retorno a los recuerdos y escenarios de la vida y de la saga familiar, a las historias y secretos de familia, a los rencores y odios inagotables, a los afectos imperecederos, a la historia de una decadencia llena de escombros. Y, como suele ocurrir, no todos aquellos «fuegos» se han apagado, ni con el tiempo ni con la distancia: y en el alma de Julio hay todavía un rescoldo encendido que el retorno aviva y convierte en llama con suma facilidad: su prima Nieves, su gran amor adolescente, un amor prohibido, con la que hace veinte años planeó fugarse a Europa. Aunque ya muerta, el «fantasma» de Nieves es la presencia más constante de este regreso, el amor perdido, el amor original.
El retorno de Julio a «Los Cominos» es, por otra parte, el retorno a los recuerdos y escenarios de la vida y de la saga familiar, a las historias y secretos de familia, a los rencores y odios inagotables, a los afectos imperecederos, a la historia de una decadencia llena de escombros. Y, como suele ocurrir, no todos aquellos «fuegos» se han apagado, ni con el tiempo ni con la distancia: y en el alma de Julio hay todavía un rescoldo encendido que el retorno aviva y convierte en llama con suma facilidad: su prima Nieves, su gran amor adolescente, un amor prohibido, con la que hace veinte años planeó fugarse a Europa. Aunque ya muerta, el «fantasma» de Nieves es la presencia más constante de este regreso, el amor perdido, el amor original.
Pero aún hay otro «fantasma» que recorre la novela de principio a fin: el del gran poeta posmodernista Ramón López Velarte (1888-1921), cuyos misterios políticos y biográficos y cuya impresionante obra poética -considerada por muchos como la mejor de la historia de México- pueblan y acompañan -como un relato paralelo, calzado con ingeniosa y matemática precisión- todo el devenir de la historia, que ni siquiera aquí se libra del humor grotesco de Villoro: hay hasta un proyecto de «canonizar» a López Velarte.
Villoro mueve con enorme inteligencia narrativa todo este ingente edificio, poblado con decenas de personajes y de planos superpuestos, sin que la novela encalle y sin que el barco, cargado hasta los topes, se vaya al fondo. Es más, aún tiene tiempo de lanzar una ojeada desolada al presente: a la ominosa realidad del narcotráfico o al faraónico y desmedido universo de los magnates de la televisión…
Novela «total», pero despojada de servidumbres decimonónicas, El testigo es una reflexión global sobre la dificultad casi ontológica de encajar el pasado y el presente.